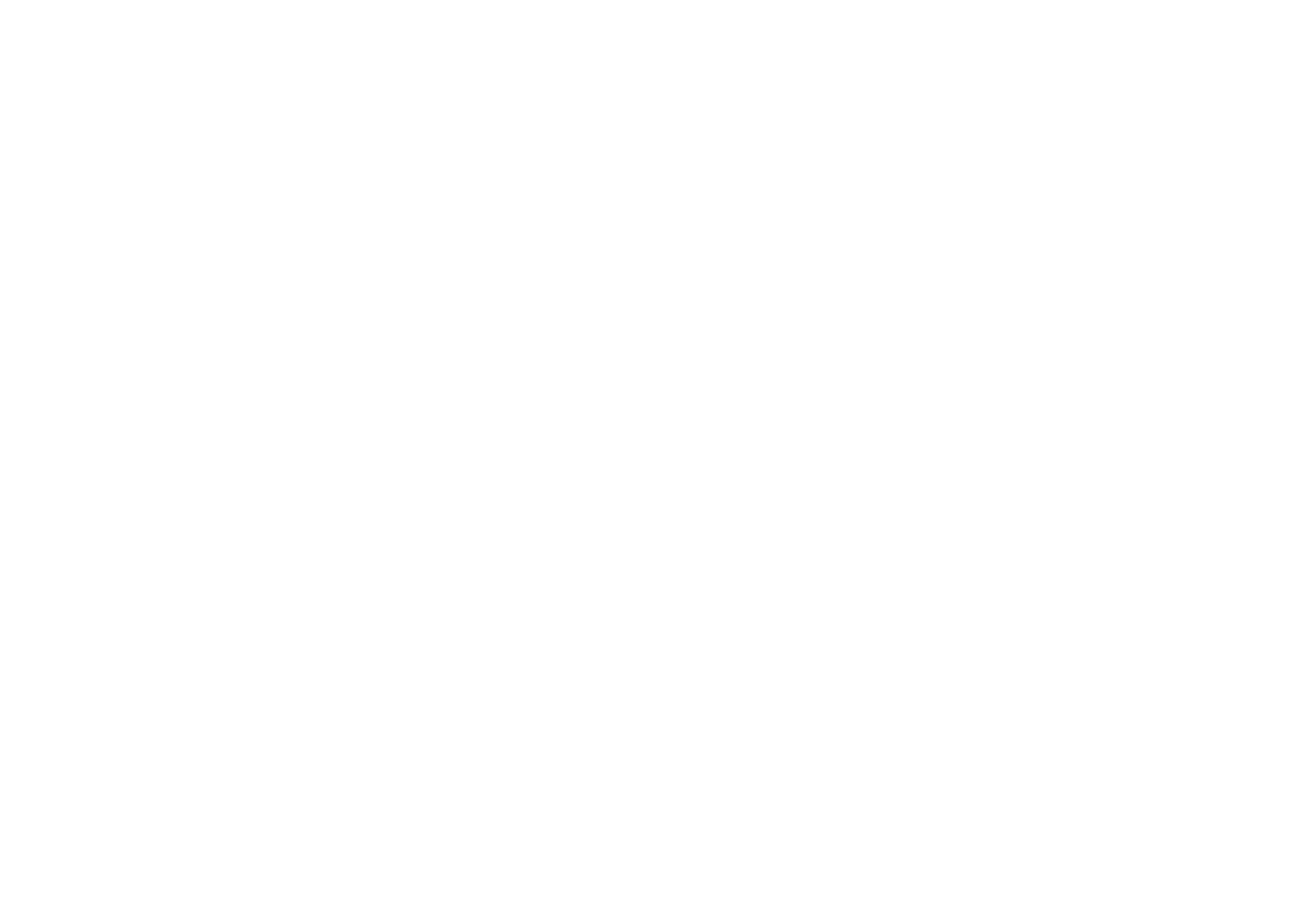¡Baila!

La velocidad se demuestra andando. Y esa tarde, en Ballroom Dreams, se demostró bailando.
Era estudiante de estética (teoría del arte) aplicada a las artes escénicas en un programa de investigador visitante en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi.
Leíamos ensayos y artículos en inglés; salíamos a grabar actuaciones grupales que si bien formaban parte de celebraciones religiosas populares se tomaban como ejemplo de representaciones teatrales para su análisis.
Tendría que haberme sentido como en casa en esa dinámica de academia a medio camino entre la retórica y la antropología, pero comencé a ahogarme en las palabras. Necesitaba acción, y no encontraba maestros de danza oriental, así que me ofrecí yo misma como profesora en varios estudios.
No sé cómo llegué al conocimiento de un ático en una zona residencial ajardinada más o menos cercana a mi recorrido en autorickshaw de casa a clase. Dirigido por Lalita, una Doctora en obstetricia y ginecología entregada además a la protección de los animales y apasionada del tango que había acondicionado la planta de arriba de su propia casa para clases y ensayos. Como cualquier criatura a la que se da vida, le había puesto un nombre, y era Ballroom dreams, algo así como “sueños de un salón de baile”.
Repartía sus tardes después de su trabajo en el Hospital entre la mastodóntica labor benéfica con los perros del barrio y las sesiones que dirigía de tango y más puntualmente otros bailes de salón, para lo cual invitada a profesores de diferentes materias (salsa, bachata, flamenco y, ahí entraba yo, Bellydancing).
Colaborar con la protectora constituía para ella una verdadera práctica espiritual. Creyente en la reencarnación, no veía “animales” en ellos sino almas que habían sido o serían su propia familia. No se limitaba a dar dinero, sino que se aseguraba, como buena científica, de que la asociación cumpliera rigurosamente con las campañas de vacunación y esterilización y de proporcionarles buena comida y agua en puntos estratégicos de los jardines comunes. También bajaba una vez por semana a verlos, a “hablar con ellos”. Nueva Delhi arrastraba por entonces un problema con el control de ciertos animales callejeros. Cualquiera que fuera el motivo, el número de perros salvajes fue aumentando al cabo de los años y con él, un problema de seguridad y salubridad, al tratarse de transmisores de la rabia, entre otras enfermedades. Que Lalita bajara al parque a “hablar con ellos” suponía un riesgo para su persona, y cierto descrédito social que poco parecía importarle.
El programa de actividades en Ballroom Dreams constaba de algunas actividades semanales y otras mensuales. Las instalaciones cumplían desde luego con los requisitos mínimos para ello: un buen suelo, abundante luz y buen equipo de sonido. Por lo demás, no dejaba de ser parte de una casa, un chalé adosado donde olía constantemente a comida especiada y a donde llegaban todo tipo de ruidos e irrupciones vecinales a pesar de las cuales Lalita mantenía en el gesto la marca de una indiscutible profesionalidad, por más que todo aquello supusiera un reducido porcentaje de su vida, al menos en términos de tiempo.
Entré en contacto por correo electrónico, había respondido a algunas de sus preguntas sobre la frecuencia, duración y enfoque de las clases, le había hecho llegar un currículo de danza de dos atiborradas páginas en el que había logrado anotar TODO lo que había hecho hasta el momento. Quedamos en conocernos en persona, “trae algún material de baile”, me había dicho. Fui recibida a la entrada, fui acompañada al ático, donde ella esperaba, sentada en el suelo como solo un indio sabe, con esa familiaridad con la tierra tan atávica en su desplome del cuerpo, con esa despreocupación en su resultado. Los ojos cansados después de un largo día de quirófano, según supe después, los labios rojos, pintados aparentemente a toda prisa. Me indicó con un gesto donde dejar mis cosas, me invitó a prepararme y cuando lo estuve interrumpió su sonrisa de anfitriona para lanzar al aire esta sola palabra:
Nachna!
Baila (en imperativo). Y comencé a moverme sin música, a tomar el espacio. Recuerdo que quise llorar y que me recorría a la vez una sensación de alivio que no paró de crecer, y puse después una canción, y luego otra.
Achá, tik hei. Dijo, ok, vale. Bajamos al salón, conocí a los suyos, merendamos y cenamos. Me había contratado. Ofertamos clases regulares de iniciación a la clase del vientre y algún taller de danza terapéutica o temático.

Fue amiga. Su familia venía de Cachemira, al ser hindúes, tuvieron que abandonar su casa familiar durante la partición. Las flores, me dijo un día, las añoro tanto.
Contacté con ella durante la pandemia, estaba bien, seguía bailando.
Lalita había hecho mucho más que facilitar un espacio de práctica y creación dancística, había materializado su particular paraíso, un Valhalla, nutrido de nostalgia del exilio y de pura fantasía de la buena, la excesiva y exacerbada, la que espanta la corriente de pensamiento que vela por la eficacia en las obligaciones diarias. A menudo entornaba los ojos al bailar, y reía, intemporal y bendita.
Recuerdo esas tardes con verdadero júbilo. Asistí a otras clases allí, donde los compañeros me hacían bromas sobre mi baile, apuntando a mis caderas o agitando los hombros; recuerdo una tarde con menos algarabía de la habitual; corría el rumor sobre la presunta homosexualidad de uno de los instructores; esperé al final de esas clases para hablar con ella, le pregunté si pasaba algo con él, y me respondió “oh, nada, querida, ¡baila tan bien!”. Recuerdo que me alojó una noche en la que no pude acceder a mi barrio por reyertas callejeras interreligiosas. Regresaba de dar una clase allí y al llegar a Nizamuddin West vi que las entradas al barrio estaban imposibles; le pedí al conductor del richsaw que regresara al mismo sitio del que veníamos. Tenía más amigos, pero no dudé en ir allí a buscar cobijo de la misma manera en que ella no dudó en brindármelo.
Hoy en día, Lalita se encuentra bien y está encantada de aparecer en mi blog. La podéis ver en estas fotos, bailando tango … ¡con salwar kameez o sari!


En mi currículo, más abreviado ahora, aparece haber bailado allí.