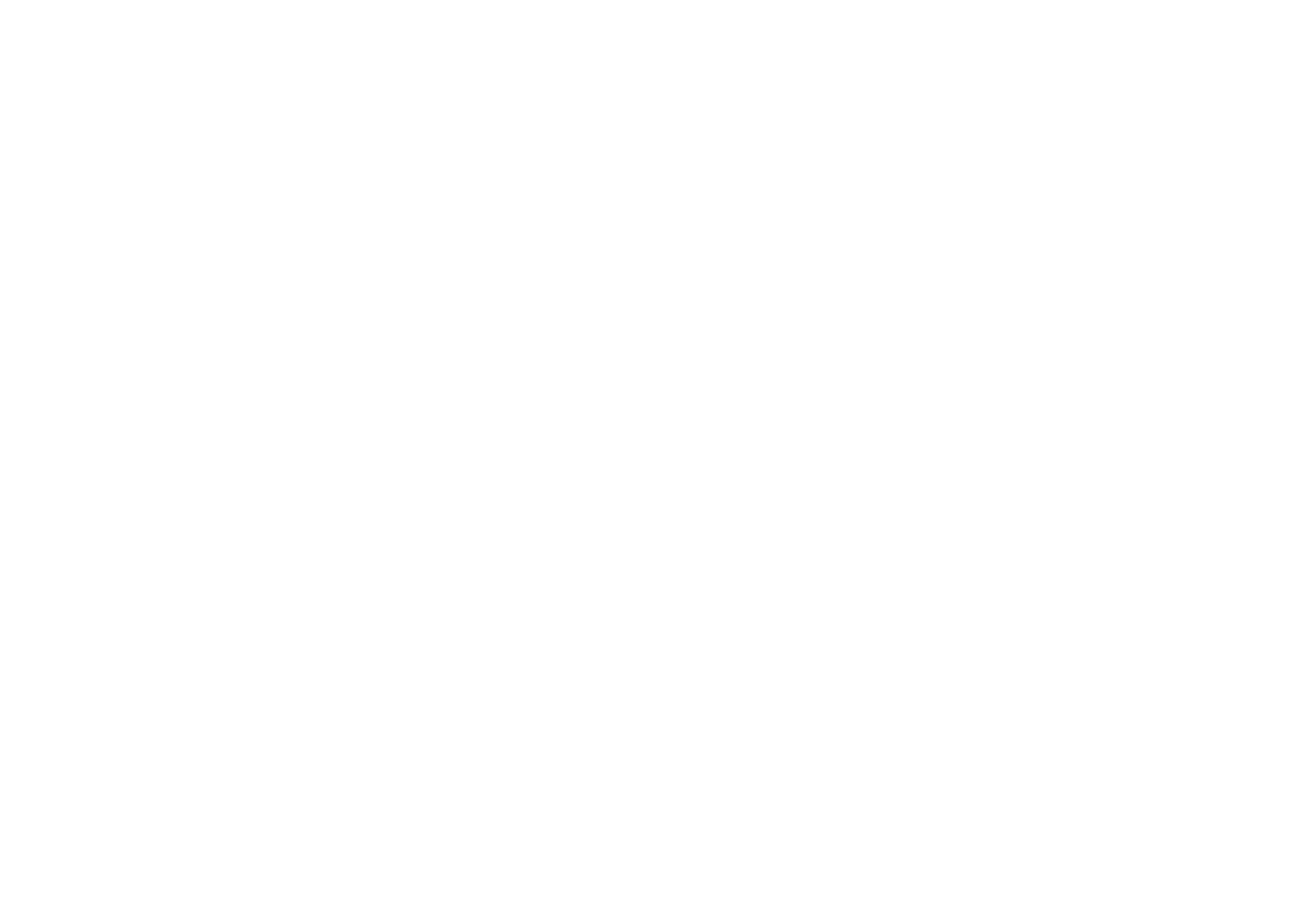Del baile y otros pasos

A los que persiguen el conocimiento
KATHAK: una de las ocho danzas clásicas indias, originada en el norte del país. Fue en principio una danza-teatro tradicional que contaba historias de la mitología hindú. Con escasa movilidad espacial, hacía especial énfasis en los gestos de las manos y la expresividad del rostro y no tomó vocabulario ni técnica definida hasta el siglo XIII. Hubo dos influencias principales en la elaboración del baile tal y como se presenta hoy en día: el movimiento espiritual Shakti en el siglo XV y sobre todo el imperio Mogol a partir del siglo XVI, que enriqueció no sólo su semántica sino la música, incorporando también nuevos instrumentos y vestuarios persas, sobre todo en el estilo o Gharana de Lucknow, el que más influencia musulmana conserva. La propia forma del baile se sofisticó y su contexto cambió también, llevándolo de las plazas y templos a la corte. Actualmente se enseña en escuelas y se baila en salones de actos de forma habitual. Se explora su similitud con el flamenco y se presentan espectáculos de fusión. Sharmini Tharmaratnam los ha presentado recientemente en España. También empieza a fusionarse con danza contemporánea, siendo Aditi Mangaldas la más famosa en este campo. Aditi realiza montajes combinando ambas técnicas y añade abundantes efectos de luz, músicas variadas, vestuario de fantasía e inspiración budista en su narrativa.
Decidí estudiar Kathak después de ver la Devdas de Sanjay Leela Bhansali.
Madhuri Dixit, una de las actrices principales, bailaba allí con una dulzura inimaginable que me decía muchas cosas a pesar de la distancia -cultural y estética- que entonces nos separaba. Descubrí tras llegar a Delhi que gran parte de las estudiantes extranjeras que conocí habían decidido estudiar Kathak por el mismo motivo. Esa película era una de las numerosas versiones cinematográficas del relato del bengalí Sharat Chandra Chattopadhyay. Se trata de un relato moral que describe el dantesco descenso a los infiernos de Devdas. El protagonista es un caballero romántico desprovisto de fuerza de espíritu. Es infantil, pusilánime, está atormentado por las presiones de su clase social y termina inmerso en el alcoholismo. El porqué de tantas películas basadas en este relato pertenecería al campo de la Literatura Comparada. El por qué de tantas jóvenes interesadas en el Kathak tras verlo bailado por la angelical Madhuri Dixit, pertenece quizá al Psicoanálisis. Devdas es un antihéroe rondado por su prometida y por la bailarina interpretada por Dixit. Son personajes positivos que le invitan a la salvación y cuyo candor él rechaza a manotazos. Al final del relato el autor nos insta a compadecernos del personaje, puesto que no es malvado sino ignorante y es su propia ignorancia la que desencadena su muerte.
Comencé mis clases de Kathak con ilusión, curiosidad y esmero. Vivía en su país,
vestía su ropa, escuchaba su música, comía su comida. Y a pesar mis esfuerzos para su aprendizaje, el baile no parecía desvelárseme. Anteriormente había estudiado Danza del Vientre y también algo de Bharat Natyam, otra de las ocho danzas clásicas india pero originada en el sur del país. De pequeña, artes marciales por un tiempo, de adolescente escritura creativa. Había visto teatro. Por todo ello sabía que el lenguaje artístico era eso, un lenguaje; pensaba que éste requería un mayor esfuerzo contextual, y que en cuanto me imbuyera suficientemente de él podría llegar a evocarlo con cierta soltura. Sin embargo había un factor que se escapaba, no tanto del contexto de la danza, sino de
su aprendizaje. Esto es, la enseñanza tradicional, que transmite conocimiento lejos de explicarlo. «Guru-Shisha Param-Para». Un sistema de enseñanza musical oral que se articula en una cadena de generaciones de maestros a alumnos y se enriquece en el camino manteniendo una base técnica firme a pesar de no estar estrictamente documentada. Fue mi etnocéntrica ceguera ante este canal de aprendizaje y sus estrafalarias dinámicas de poder lo que me impidió aprehenderlo. Y también mi falta de reflexión sobre el verdadero motivo por el que había elegido ese baile.
Entendí en seguida que el entrenamiento debía empezarse durante la infancia y que suponía muchos años: entre seis y diez, según el grado de dedicación. Que el
objetivo no consistía en aprender unos pasos y saber hacer un poquito de la parte rítmica y otro de la expresiva. Era ser capaz de actuar con música en directo durante unos 50 minutos frente a un público experto encabezado por el maestro y su familia. El traje se hace a medida por unos sastres especializados a los que se les da el patrón, que debía ser fiel al estilo o Gharana al que el maestro estaba adscrito. Sólo entonces se alcanzaba la «mayoría de edad» a partir de la cual uno elegía si bailar en solitario o en grupo, si permanecer fiel al estilo o bucear entre varios de ellos. Si mantener el formato de música en directo o realizar grabaciones musicales que interpretar con coreografía, bien clásica, bien fusionada con elementos expresivos más contemporáneos o con otras formas de baile.
Durante un año asistí a las clases de nivel inicial, medio y avanzado, a los ensayos
y actuaciones de mi maestro y a muchos espectáculos, de hombres, de mujeres, de grupos. Vi incluso varios musicales basados en el Kathak, (Romeo y Julieta, por ejemplo). Por un lado, me intrigaban y me despertaban la ansiedad de lo que uno cree técnicamente inalcanzable; por otro me aburrían. Una vez familiarizada con el lenguaje musical y con el pomposo protocolo de las actuaciones (dar las gracias ad infinitum, encender la lámpara de aceite, la ofrenda de flores, vitorear a los invitados de honor…) empecé a comprender que lo que me ocurría como espectadora es que no podía concebir un baile desprovisto de bailarín. Casi nunca veía carácter en los cuerpos bailantes. No podía identificarme con ellos. No era tampoco mi distancia con la devoción espiritual, bien hindú, bien shakti, bien sufí, de las que algo me empapaba también. Era mi resistencia al sistema tradicional de enseñanza y a sus resultados, cuya milenaria dignidad topaba a diario con las más escabrosas dificultades físicas.
En mi escuela de baile no había vestuarios ni cafetería y los cuartos de baño
estaban permanentemente encharcados de agua y atestados de mosquitos y arañas. No había agua mineral, sino un sólo filtro potabilizador sucio y también encharcado en la última planta, hasta donde había que llegar descalzo. No había aire acondicionado, sino muchos ventiladores en el techo que permanentemente nos despeinaban, desvirtuaban el sonido de la música y las palabras del maestro (en cualquier caso hablaba en hindi). Cuando se cortara la electricidad y los ventiladores paraban de funcionar, el sudor empapaba a los pocos minutos el salwar kameez con el que bailábamos, lo cual me daba un sentimiento de pudor extremo. Mi mayor preocupación estaba en conseguir mantener cubierto mi pecho con la dupata, un chal largo que nos colocábamos en diagonal desde el hombro hasta la cintura y no ser presa de la lascivia de los músicos frente a los cuales bailábamos. Dejábamos los zapatos en el recibidor de la escuela, entrabamos en clase descalzos y nos dirigíamos al maestro, al cual saludábamos
tocándole los pies, agachados, con la mirada baja, llevándonos después las manos a nuestra frente y corazón. El maestro correspondía el gesto tocando nuestra cabeza con su mano derecha, llevándola después hacia el cielo. Es una forma de aceptar nuestros respetos derivándolos a su vez a los dioses, de los que el maestro es un mero conductor. Nos acercábamos después a los músicos, que estaban sentados en el suelo en cuclillas encima de una tarima de apenas medio metro sobre una sábana blanca; tocábamos sus pies y su instrumento de la misma manera. Después llevábamos los Ghungroos o cascabeles en las manos para que el maestro los bendijese tocándolos. Nos los colocábamos laboriosamente en los tobillos, procurando no apuntar con la planta de
nuestro pie a la zona de maestro o músicos, pues es una falta de respeto, y cuidando de atarlos bien para que con el uso no se bajaran hasta el tobillo, pues al retumbar con el hueso dolía muchísimo. Nos colocábamos por filas según nuestra altura (había alumnos de entre 6 y 30 años en la clase) y comenzábamos a bailar, alternando lo que sabíamos con construcciones nuevas. No calentábamos al principio ni estirábamos al final. El suelo plasticoso resbalaba y zurcía. El maestro apenas bailaba ni corregía; a menudo comenzaba las composiciones bailándolas con nosotros y después nos dejaba continuar
observándonos. Tarareaba la música en alto, moviendo enérgicamente la cabeza y las manos, terminaba de canturrear a la vez que los músicos de tocar y sonreía,
felicitándoles. A veces me daba la risa, lo cual nunca pareció molestarle. Pronunciaba mi nombre con «e», «Selbiaaa». Marcábamos la música con las manos antes de bailarla, tarareábamos también. Cada vez que había que interrumpir la composición y volverla a empezar sentíamos cierto fracaso y vergüenza. Los músicos no se quejaban, pero tampoco animaban mucho.
Supe con el tiempo y por comparación de la modestia y magnanimidad de mi
maestro, que «me dejó» presenciar sus ensayos, hacerle preguntas técnicas y estilísticas, siempre me animó a ir a ver bailar y enseñar a otros maestros, e incluso otros estilos y bailes que comentaba conmigo, nunca me propuso nada deshonesto ni me pidió dinero sin vuelta; sólo algún préstamo «para un amigo», justo antes de comprarse un coche nuevo y devolvérmelo íntegramente. Supe de algún maestro al que había que masajearle extensamente de los pies a las rodillas hasta que él tuviese a bien comenzar la clase, de alguno que se dejaba regalar aparatos electrónicos de importación, de otros que pedían que sus alumnas permanecieran solteras hasta que terminasen su aprendizaje, de alguno que no permitía que sus alumnos fuesen a ver otros tipos de baile… Mi gurú no necesitaba esa devoción y reía a carcajadas cuando alguien se acercaba a él de ese modo; estaba siempre abierto al diálogo, me abrazaba a veces al final de las clases, sobre todo de las poco fructíferas y accedió a corregirme la postura base del tronco y de las manos después de que se lo pidiera. Pero cuando al cabo de 13 meses de haber empezado las clases me dijo que el punto de apoyo de los pies era el equivocado (lo cual explicaba las profundas ampollas que se amontonaban en los talones), decidí dejarlo. Tampoco se enojó el maestro entonces. Me gustaba de él su gesto mayestático y aún cercano, como un guiño postmoderno de presencia-ausencia del actor y de verdad-ficción de la acción. Y esa mezcla inaudita de frenesí energético y elegancia. Mi mente siguió por un tiempo repitiendo y desarticulando las composiciones musicales, ayudada por las manos, que seguían contando el tiempo mientras caminaba por la calle. Pero mi cuerpo cedió enseguida a la liberadora interrupción del hábito.
Años después me cruzo con compañeros que continúan en su aprendizaje, y siento como si todo aquello perteneciera ya a otra persona; veo fotos de la actriz
bailarina, un hito casi pasado de moda, anunciando arroz basmati en pancartas enormes de carretera; deduzco que no es que quisiera bailar (Kathak) como Madhuri Dixit, sino que quería ser como su personaje, Chandramukhi, la bailarina sabia, el alter ego de Paro, la aristócrata dócil. Me encuentro ahora repensando mi elección por este baile y su verdadero motivo: rapto estético, si, pero sobre todo interpretativo. Me pregunto aún si el personaje ha de pertenecernos o si por el contrario ha de trascendernos. Si hemos de ser como ellos o si hay que tratar quizá de corporeizar el universal que ejemplifican, despersonalizándonos al encarnarlos.